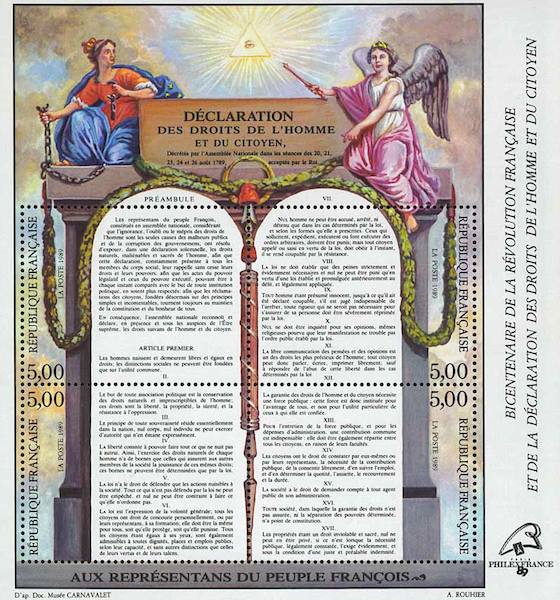Lo que voy a decir puede ser un lugar común de diletantes y estetas. Parecería lógico que todos los amantes de las torres de marfil fuesen también admiradores de los faros. Del faro como punto de referencia, como guía ilustrado en la obscuridad de las tinieblas, pero también del faro como ejemplo romántico del ascetismo al que nunca se someterán los adinerados coleccionistas de arte. La vida en los faros ha sido representada tanto como los propios faros y, casi siempre, desde este punto de vista que acabo de relatar. Encanto y emoción substituían al aburrimiento. Una vida simple pero útil, una función clara y un bagaje para cumplirla.
Las fotografías de los altos faros de Bretaña o Escocia, las imágenes de los faros del fin del mundo, de las antípodas y de las antípodas de las antípodas, los representan bien. Crestas de agua como murallas de Troya sobrepasando la linterna de los faros más altos inmortalizadas por fotógrafos y cineastas temerarios. Retratos que colman nuestra imaginación deseosa aún de misterios en un mundo completo, redondo y limitado.
El cine y la literatura también han narrado historias en los faros, han hablado de fareros, de héroes retirados a islas o promontorios, alejados tras verlo todo en busca de lo que no hallaron allá fuera. Imágenes, mitos, recreaciones basadas en hechos reales, en la vida de centenares de hombres y mujeres que clavaron sus años en torres de piedra o metal, que gastaron la mirada escrutando el horizonte, olisqueando los vientos para intuir la próxima tempestad. Pero ese lado romántico choca con realidades más matizadas. Depresión, celos, locura, la vida de asceta se elige no se paga. Muchos de estos faros encierran historias macabras, o solamente tristes, que alimentan todavía más novelas y películas. Sus sillares cansados y quietos, batidos por los vientos más correosos de los océanos más poderosos, no dicen ya nada, y además ahora están solos. Con la progresiva mecanización y automatización desde los años 50 y 60, los faros se fueron despoblando. La maquina es más eficaz, más fiable y, sobre todo, más barata (el barbudo sigue teniendo razón) que el trabajo humano. Los faros están solos.
Es cuestión de tiempo, y de maximización de los beneficios, para que sus espigadas imágenes dejen paso, -con los satélites, los sistemas de navegación guiada, etc-, a urbanizaciones y campos de golf. Pero, en el fondo, yo también soy cuestión de tiempo. Además confío en la fina paciencia del musgo de las piedras para derrotar al ser humano.
Con todo, yo soy uno de esos que sueña con los faros. Soy uno de quienes se han imaginado viviendo en una isla desierta, a cargo de una torre de piedra. A cargo o como subalterno de una bella farera morena. Morenos ambos por el sol y el salitre, libres de la información que atasca todas la decisiones, lejos de convenciones y normas, lejos de iglesias y credos, lejos de todo. Me he imaginado allí, separado del mundo durante meses, cultivando la tierra y pescando en el mar. Dosificando las botellas de alcohol y hasta fumando un puro por Navidad. Me he imaginado en el Cabo Norte o en una isla de Canadá, con pieles de oso y nieve hasta la cintura. O en el estrecho de Torres, o en una isla del Caribe, desnudo o con taparrabos. En la punta de Ceilán con un salacot, en Nueva Inglaterra rodeado por bosques y con los balleneros burlándose de mis amenazas. Siempre lejos, aunque últimamente he pensado que no me importaría acercarme un tiempo a algún faro despampanante cerca de Oban, en la isla de Kerrera, por ejemplo. El tiempo es de los peores del mundo, pero su whisky de los mejores. Me he imaginado farero, aprendiz, guardián, experto o científico en Sálvora, en Galicia, con la noche cayendo como un telón fúnebre sobre un país que se hunde bajo su propio peso. Allí, ahora que los yates no tienen ni para fuel, se puede estar muy tranquilo. La dieta a base de marisco y, siempre, con un fúsil bajo el brazo, protegiendo el último paraíso hasta la carga final. Por poder, podría imaginarme culminando un faro en una playa cercana. Un faro absurdo en mitad de la tierra cerca de las dunas, lo suficientemente alto para ver el mar desde lo alto. Un faro sin luz para que nadie venga, un faro egoísta, un faro propio donde sólo entran los amigos. Un faro anclado en la arena de una de mis playas.

Los faros están clavados en la roca, parecen excrecencias de la corteza terrestre, crecidos un día y fosilizados para siempre. Y sin embargo, los faros nos hacen viajar, nos desplazan todo lo que ellos no pueden. Son centinelas contra la adversidad, defensores contra la ignorancia, la superstición y la mentira. Son paradigmas, con todo el peso que la palabra otorga y provoca. Son los faros, también, las torres de marfil de los ingenuos, falsos refugios de quienes se han rendido, son muchas cosas, pero es seguro que ninguna de ellas fue sueño de farero.
Por Alexander Paraskinnen para blog-francia.com
Exposición Phares (Faros) en París.
Para seguir soñando con los faros y los fareros les recomendamos visitar la exposición Faros (Phares) en el Museo Nacional de la Marina en el Palacio del Trocadero de París.
Hasta el 14 de noviembre la exposición muestra fotografías, maquetas, documentos, aparatos u mobiliario de los 150 grandes faros de Francia, 14 de los cuales son monumento nacional. Un gran homenaje a obras como los impresionantes faros de Goury o el faro de la Jument en la isla de Ouessant. 1000 metros cuadrados de exposición que recuerdan los avances tecnológicos y la vida de hombres y mujeres en estos lugares aislados e incomunicados. Si visitan París no se lo pierdan.